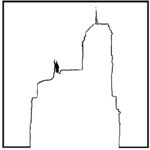CUADERNO DE CAMPO - Nota n. 3 (08/06/2025):
"La piedra, el esqueleto del mundo"
Francis Ponge, en su libro Tomar partido por las cosas (Le parti pris des choses, 1942), ofrece una hermosa reflexión sobre un pequeño guijarro a partir de una imagen substancialmente fértil, sugerente en infinidad de direcciones: todas las rocas proceden de un mismo antepasado enorme. Una especie de héroe mitológico inaugural, un ser que era «del tamaño del mundo». En su escrito, Ponge describe, incluso, que toda fuerza o presión tectónica que se produce en el interior de la tierra se veía reflejada en ese ser como «pliegues parecidos a los de un cuerpo que se agita al dormir bajo las mantas». Tras esos períodos, en los que lentamente se fue acomodando toda su estructura laminada, «nuestro héroe, sometido como por una monstruosa camisa de fuerza, sólo ha conseguido explosiones íntimas, cada vez más raras, con un efecto resquebrajante sobre una capa exterior cada vez más pesada y fría». En los fragmentos más grandes que produjo la disgregación de ese primer antepasado pétreo, al enfriarse, se encontraría, según su relato, la osamenta de nuestro planeta. A través de esta especie de fábula, Ponge no hace sino escenificar o personificar uno de nuestros vínculos arcaicos más elementales. Su mención ayuda a comprender que la creación de obras basadas en el empleo de la piedra restablece, con evidencias o intensidades variables, nuestra relación común con ese «esqueleto del planeta». Con mayor razón podríamos decirlo si la obra en cuestión presenta unas dimensiones monumentales, como cuando se trata de una gigantesca edificación en piedra. Obras así podrías ser admiradas como templos consagrados a aquel antepasado de toda piedra.
Y es que la elección de la piedra como materia prima, por parte de distintas culturas o civilizaciones, no solo responde a sus cualidades físicas más evidentes. No todo parte de su dureza o de su relativa «maleabilidad». La piedra no solo respalda la firmeza de una estructura a través de la consistencia de su red cristalina de átomos. También la sostiene en cuanto substancia que habla intensamente de un origen, de algo que habría fundado en las entrañas mismas de la tierra… desde ese centro profundo nos habla. La piedra concede, a todas aquellas formas que de la misma somos capaces de obtener, una especie de asentamiento conceptual, un eco intenso de lo originario en la obra. Nuestros antepasados señalaron los lugares en donde reposaban sus muertos sirviéndose de la piedra, pero no solo para sellar el acceso a esos lugares o impedir la fuga de los mismos, sino cumpliendo así, al significar el lugar con un elemento de piedra (del dolmen a la lápida), la culminación de un ciclo que por instantes parece abarcar al universo entero. También la creación de figuras antropomórficas, extraídas de la piedra, ahonda en esta idea. Los dioses tallados en piedra, por ejemplo, fueron fetiches de lo eterno en medio de un mundo sujeto a descomposición.
Dado que tratamos sobre la obra de Antonio Palacios no podemos obviar el hecho de que O Porriño, su lugar de nacimiento, sea un espacio esencialmente condicionado (históricamente y a nivel económico, social, geográfico…) por las existencia de canteras de granito y por la industria que permite su extracción. Cuando este arquitecto recurre a la piedra, especialmente al granito, difícilmente escaparía a su intuición que lo creado por él, sirviéndose de un material así, es una obra que habla, necesariamente y por sutil que sea la alusión, de un «origen». Palacios sabe que sus creaciones se ven animadas por movimientos mnemotécnicos de esta naturaleza, que también en esto sus edificios rinden cuentas con la memoria (con la suya personal y con la del pueblo al que pertenece). Queda en manos de quienes estudian y analizan sus creaciones el considerar tal argumento como un motivo más o menos periférico, más o menos revelador, sobre la capacidad de significar que presenta su obra a través de la materia adoptada.
Ahora bien, la mención a lo originario y a la memoria en Palacios, a propósito del empleo de la piedra en sus edificaciones, está ya presente en ideas expresadas por el propio arquitecto. Como cuando describe las sensaciones que en él despertaron los ruinosos muros de piedra del monasterio cisterciense de Oseira, en Orense. Durante una de sus visitas a aquel lugar, en torno a 1924, Palacios se reconoció frente a las raíces de su arte. Así lo dejó por escrito. Para el arquitecto, entre las ruinas del monasterio, «la voz de la sangre» gritaba «la autenticidad del hermano desconocido, que de repente aparece…«. No se trataba de una proclama política. Las ruinas del aquel monasterio (hoy en día ya restaurado), eran para el arquitecto porriñés un doloroso ejemplo de lo urgente que resultaba impedir que una raíz así «se secase». Al afirmar que allí corría peligro el patrimonio cultural de una nación, Palacios no sólo aludía a ese edificio en concreto, sino también a una especie de red neuronal, armada en piedra, que así podría verse gravemente cegada. En Oseira, Palacios observó la piedra como si esta fuese una pura ramificación de la piedra presente en otros muchos monasterios e iglesias gallegas; como un afloramiento más de la piedra que sostiene a sus castillos medievales o a sus pazos; de la piedra que daba forma a multitud de estructuras arquitectónicas en el rural gallego, la piedra de humildes casas familiares, de sus hórreos. Así hasta abarcar, incluso, las piedras que afloran en los yacimientos arqueológicos gallegos.
Propongo valorar todo esto en base a la siguiente hipótesis: Antonio Palacios pensó su propia obra como un injerto de toda esa ramificación o nerviación de la materia «piedra». Se trataba, por lo tanto, de un injerto que a su vez brotaba de su propio lugar de nacimiento. La idea de un movimiento de retorno al origen, ejecutado a través de la arquitectura, se redobla en su estudio de una manera extraordinariamente armónica.
Constelaciones / Semillas / Gestos / Movimientos
Fragmento del film documental ‘Un viaje por Galicia’ (1929) – Restauración de Filmoteca de Galicia.